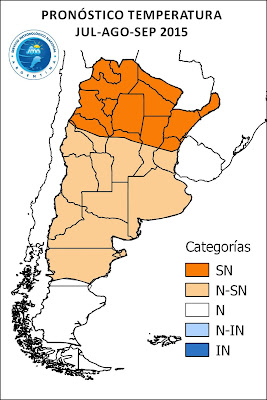Después de analizar 500 colmenas en apiarios
del país, investigadores de la UN encontraron que las abejas en Colombia
presentan muy bajos índices de enfermedad o ningún síntoma, gracias al
manejo sin químicos por parte de los apicultores. Ahora, el estudio
apunta al avance de programas para el mejoramiento genético de estos
polinizadores.
 |
| Los apicultores colombianos manejan las abejas sin aplicar sustancias
químicas como acaricidas o antibióticos. foto: cortesía Umberto Moreno |
En Estados Unidos, el Departamento de Agricultura reportó la
desaparición, entre 2013 y 2014, del 23,2 % de colmenas, a causa de pesticidas.
En los países europeos, entre tanto, las tasas de mortalidad de
colonias de invierno variaron del 3,5 % al 33,6 %, entre 2012 y 2013,
según el Laboratorio de Referencia de la UE para la Salud de las Abejas
(EURL, por sus siglas en inglés).
Ante esta preocupante pérdida poblacional en el mundo y para
preservar especies, en varias naciones se han empezado a estudiar estos
insectos en términos de nutrición, tóxicos, agentes infecciosos y
cultivos extensivos. Las abejas no solo se encargan de producir miel,
propóleos, cera, apitoxina, jalea y polen, sino que también realizan la
polinización, por lo cual es claro que sin ellas la seguridad
alimentaria se vería afectada y la producción de alimentos de origen
vegetal quedaría restringida a pocas especies.
En Colombia, sin embargo, no se ha presentado la desaparición por
enfermedades reportada en otras naciones, según investigadores de la UN.
La apicultura inició en el país con abejas europeas, reconocidas por
ser mansas. No obstante, en la década del 70 ingresaron las
africanizadas, cuyo rasgo característico es que son menos dóciles, lo
cual generó una resistencia a emplearlas de forma productiva. Esto hizo
que muchos apicultores desistieran de la actividad y que las
instituciones gubernamentales apoyaran poco al sector.
Lentamente se aprendió a trabajar la
Apis mellifera
africanizada y la apicultura comenzó un proceso de resurgimiento, con un
valor agregado frente al entorno mundial, gracias al manejo que le
dieron los apicultores, quienes no emplearon productos químicos para
enfrentar enfermedades tan graves como la varroasis, que causa
putrefacción en las abejas.
Según la profesora de la Universidad Nacional de Colombia, Judith
Figueroa, “las enfermedades de las abejas africanizadas no habían sido
estudiadas en el país, por lo cual fue necesario generar un reporte de
su estado sanitario, encaminado a caracterizar las causadas por hongos,
bacterias, virus y parásitos”.
Durante tres años, investigadores de la UN, apoyados por Colciencias,
trabajaron en ese aspecto en tres departamentos: Sucre, mayor productor
de miel; Boyacá, mayor productor de polen; y Magdalena, específicamente
en la Sierra Nevada, donde hay un ecosistema alternativo para su
diversificación. Con el apoyo de las organizaciones Arpa, Asoapiboy y
Apisierra, se visitaron cerca de 3.000 colmenas, de las cuales se
muestrearon 500.
Enfermedades vigiladas
El equipo investigador trabajó en tres frentes para generar
parámetros de diagnóstico, de acuerdo con las enfermedades que deben ser
rastreadas según la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE).
El primero de ellos se enfocó en las enfermedades parasitarias. Estas son causadas por
Acarapis, un ácaro muy pequeño que vive en la tráquea;
Nosema, microsporidio que se aloja en el tracto digestivo; y
Varroa,
ácaro visible al ojo humano que más estudios tiene en el mundo. Este
último succiona la hemolinfa (sangre de la abeja) y debilita al insecto.
Además, se reproduce en las crías y cuando hay niveles de infestación
muy altos puede causar la pérdida de la colonia.
En los apiarios evaluados, los investigadores encontraron que el
Varroa
no estuvo por encima del 10 %. Datos concretos muestran que en Europa
cuando se encuentra por encima de esta cifra hay que usar acaricidas y
en el 30 % las abejas mueren.
La investigación también evidenció una presencia muy baja del
Nosema, un caso aislado de
Acarapis y ninguna evidencia del
Tropilaelaps, uno de los ácaros más temidos.
En cuanto a enfermedades bacterianas, los expertos mencionaron la
loque americana, que por fortuna no se encuentra en Colombia, pero que
ha obligado a otros países a quemar las colmenas afectadas para evitar
la propagación, ya que es devastadora y resistente al manejo. “El grupo
de mejoramiento genético recomienda cambiar de reinas anualmente,
introduciendo unas más fuertes y resistentes para mejorar la condición
de la colmena”, resaltó el investigador Andrés Sánchez, encargado de la
primera parte del estudio.
En el análisis de las enfermedades virales, la UN contó con el apoyo
de los departamentos de agricultura de Estados Unidos e Israel, para la
estandarización de las técnicas de diagnóstico, que fueron analizadas
mediante procedimientos moleculares por el investigador de la UN Víctor
Tibatá. “Estudiamos, entre otros, los virus de cría ensacada, el de alas
deformadas, el de celda negra real y cuatro grupos que tienen que ver
con enfermedades nerviosas”, señaló el académico.
Según los investigadores de la un, hay al menos 18 virus que afectan a
las abejas, de los cuales 7 causan pérdidas importantes, como lo
muestran estudios adelantados en otros países. La investigadora Figueroa
indicó que el trabajo se centró en estos últimos 7, pues su prevalencia
es baja y no causan enfermedades.
Abeja resistente
Tal como lo advierte el profesor Sánchez, los apicultores, a través
del tiempo, hicieron una selección no planeada. En el país se ha venido
desarrollando la apicultura como un mejoramiento genético y no a través
de químicos, como ocurre en otras latitudes.
Al respecto destacó: “Probablemente gracias a que décadas atrás los
apicultores colombianos optaron por manejar las abejas sin aplicar
sustancias químicas (acaricidas o antibióticos), estas se seleccionaron
en forma natural con comportamientos que les permiten estar muy
saludables”.
Por su parte, la docente Figueroa resalta que la resistencia a las
enfermedades también se da por la nutrición. Estudios adelantados en
países donde desaparecen las abejas han mostrado que los monocultivos
son uno de los grandes causantes de esta situación.
“Si las abejas están en un cultivo de girasol de varios kilómetros y
no pueden volar sino en un radio de 3 km, tendrán una dieta deficiente.
Esta condición, más los patógenos en el medio, contribuye a que la
colmena se debilite y desparezca”, explica el experto.
“Colombia no cuenta con muchos monocultivos extensivos y todavía
tenemos una biodiversidad interesante, pues las abejas están
relativamente bien”, asegura.
Parte del estudio apuntó al avance de programas para el mejoramiento
genético de estos polinizadores. Según el investigador Sánchez, a medida
que encontraron cuáles abejas estaban en mejor estado y eran más
resistentes, se realizó un proyecto para seleccionar y producir reinas,
el cual estuvo a cargo de los investigadores Umberto Moreno y Rogelio
Rodríguez.
El experto destacó que este mejoramiento se realiza con toda la
tecnología: “Se hizo inseminación artificial, conociendo la genética de
las reinas y la de los zánganos. Es un mejoramiento que solo se tiene en
sitios avanzados, donde se pueden controlar las dos líneas parentales
para generar resultados”.
Las abejas mejoradas se encuentran en manos de los apicultores, con lo que se espera a futuro continuar con este programa.
Considerando los buenos resultados y frente a los hallazgos de
enfermedades, la profesora Figueroa se mostró confiada en que cuando el
ica conozca esta información, legisle al respecto y proteja la
apicultura de Colombia.
FUENTE: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/abejas-colombianas-entre-las-mas-sanas-del-mundo.html